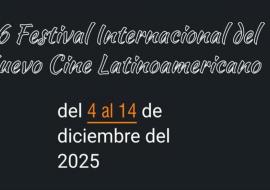Celina González y el punto cubano

La música cubana se inclina, en reverencia de respeto y admiración ante la pérdida de la reina del punto cubano: Celina González. La intérprete de clásicos del folclore como "El Punto Cubano" y "Santa Bárbara", más conocida como "Qué viva Changó" falleció en La Habana este 4 de febrero a los 85 años.
Fiel a sus orígenes, Celina González se mantuvo activa en su carrera artística hasta que la salud se lo impidió y entregó todo de sí al pueblo y a la vida, pues- afirmaba – ese era el secreto de su popularidad.
La exitosa cantante y compositora nació el 16 de marzo de 1929, en el caserío La Luisa, en la provincia cubana de Matanzas, y desde temprana edad se dedicó a la música campesina, que desplegó con más fuerza cuando conoció, a mediados de 1940, al guantanamero Reutilio Domínguez Terrero, un notable guitarrista, segunda voz, con quien formó el famoso dúo de Celina y Reutilio.
Sobre su más popular y conocida obra, la propia Celina contó que en una noche 1948 se le apareció la virgen católica de Santa Bárbara, sincretizada por la deidad africana y gran guerrero Changó, quien le prometió un gran éxito artístico si le dedicaba un canto de alabanza. De ahí surgió el famoso canto a Santa Bárbara.
Poco después, Celina y Reutilio compusieron también “Yo soy el punto cubano”, que junto a “Santa Bárbara”, los hacen famosos en Cuba y en toda Hispanoamérica con numerosas grabaciones.
La música campesina, de la que Celina fue una fiel exponente, constituye la base fundamental para el estudio de la cultura de la nación cubana.
En ese género musical confluyen, además de algunos elementos de la población aborigen, culturas de diferentes etnias que fueron conformando el amplio mosaico cultural cubano.
Un amplio sector de la población, la mayoría perteneciente a las comunidades rurales, desarrolló una música con características de evidente herencia hispánica, que alcanzó su identidad nacional a mediados del siglo XVIII.
Más tarde enriquecida de generación en generación por los cultores del género en sus más diversas expresiones, como la décima cantada, la guajira, el son montuno, más las incorporaciones de los también muy cubanos bolero y la guaracha, de gran gozo popular en campos y ciudades.
Durante los siglos XVI, XVII y XVIII - según el historiador y economista cubano Julio Le Riverend- se formó una clase de grandes y pequeños propietarios, arraigados al terruño natal y se produjo una especie de ruralización de elementos hispánicos, con ascendencia original en los medios urbanos, como la décima, la guitarra, la bandurria, y otros en oposición al rasgueado, y algunos zapateados venidos de España.
Se produce un proceso de transculturación a partir de la música que se cantaba en España a fines del siglo XV y XVI, la cual se definiría en el siglo XVIII como propiamente cubana.
Para ser más exactos, la música campesina original se circunscribe al punto cubano y al zapateo. De igual modo finales del siglo XIX se produjo, en una fusión de las tradiciones musicales africanas de origen Bantú con las tradiciones musicales españolas, del cual resultó el son, un género completamente autóctono de Cuba.
Similar origen tiene el changüí, el nengón el kiribá, los cuales se ejecutan hoy por grupos campesinos que lo recuerdan en las localidades rurales de la provincia de Guantánamo.
En todos ellos se usa la copla o la cuarteta y la décima, alternando con un estribillo de son. También en la Isla de la Juventud, por ejemplo, está el llamado sucu-sucu una de las expresiones también del son cubano surgida en esa región a principios del siglo XX.
Junto a la evolución de la música campesina avanzó el punto guajiro, género representativo, arraigado tanto en zonas rurales como urbanas.
Al decir de la investigadora María Teresa Linares en su libro El punto cubano, este género persiste en el tiempo, pues nunca ha perdido adeptos.
Al popularizarse el son en todo el país, muchas especies genéricas de la canción fueron asimiladas por la música campesina, de manera que la guajira se convirtió en guajira-son y se integró al repertorio de grupos soneros y campesinos.
Entre los mayores exponentes de la música campesina están Ramón Veloz, Coralia Fernández y Celina González, a quien hoy el pueblo cubano rinde tributo.